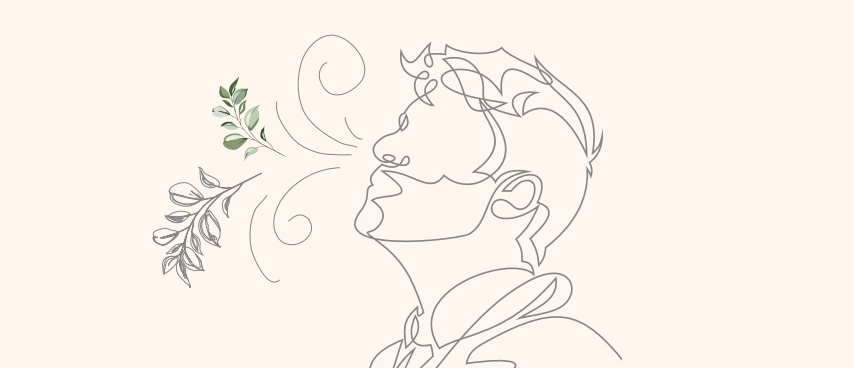Me pregunto si la persona que lee estas palabras se ha preguntado en algún momento ¿qué tiene que ver la reconciliación conmigo? y ¿hago parte del proceso de reconciliación? Antes de recurrir a una respuesta rápida y posiblemente ya conocida para usted, le invito a que se tome un momento para dejar que estas preguntas pasen por su cuerpo y su mente.
La reconciliación es una palabra repetida una y otra vez en los medios de comunicación, en las redes sociales, actividades públicas y privadas y en las conversaciones cotidianas. Distintas personalidades y organizaciones de la sociedad civil la nombran como una condición necesaria para avanzar en la construcción de una paz duradera.
Constantemente me he encontrado con personas que, de manera explícita o implícita, creen que la reconciliación es un ejercicio en el que las únicas involucradas son aquellas que de alguna manera han hecho parte del conflicto armado o han sufrido sus afectaciones. En mi caso, esta percepción se transformó cuando acompañé la segunda fase de implementación del proyecto Arte para Reconstruir de la Fundación Prolongar y tuve la oportunidad de reconocer la multiplicidad de caminos y las diferentes posibilidades que existen en la reconciliación.
A continuación, quisiera compartir tres elementos claves del modelo de reconciliación de Arte para Reconstruir que permiten ampliar la comprensión sobre la reconciliación y que son fundamentales para entender el papel que cada uno de nosotros puede cumplir en el camino hacia ella.
1. La reconciliación está en la transformación de nuestros hábitos cotidianos
Más allá de restringir la reconciliación a un proceso que se resuelva en un salón de reuniones o en un evento político, Arte para Reconstruir propone que la reconciliación se genera en la cotidianidad, en los comportamientos, pensamientos y emociones a través de los cuales nos relacionamos con los demás.
Durante los talleres no fue necesario recurrir a las experiencias vividas en el conflicto para identificar de qué manera la desconfianza, los prejuicios o incluso la violencia se hacían presentes en la vida de cada uno de los participantes. Eran justamente en sus vivencias como madres, padres, hermanos, hermanas, vecinos o amigas donde se presentaban este tipo de comportamientos. Cuando alguno de los participantes se refería a los hábitos que no generaban bienestar individual o colectivo, usualmente se referían a experiencias familiares en donde los conflictos se resolvían a gritos o a sus relaciones comunitarias en donde los prejuicios marcaban las relaciones con sus vecinos.
Poner atención sobre cómo nuestras relaciones cotidianas pueden estar reproduciendo la violencia, los prejuicios y la desconfianza es la primera invitación a involucrarnos como actores de las múltiples reconciliaciones. Así es posible reconocer que en nuestros actos cotidianos podemos cambiar las formas de comportamiento a las que nos hemos habituado tras haber vivido durante tantos años en medio del conflicto armado.
2. La reconciliación es un proceso consciente
“Cuanto más conscientes somos, más capacidad de elección tenemos.”
Oren Sofer
Como personas generamos patrones en los que nuestro cuerpo y nuestra mente aprenden a responder de la misma manera ante situaciones similares; por ejemplo, gritar siempre en respuesta a un comentario. Transformar estos hábitos requiere dedicación, intención y atención, implica hacer una pausa y revisar nuestras emociones, nuestros pensamientos y darle un momento al cuerpo y a la mente para explorar diferentes respuestas al momento que estamos viviendo.
Tomar esa pausa y poner atención es una invitación que se repite una y otra vez durante el proceso de Arte para Reconstruir. A través de ejercicios de respiración consciente y de atención corporal, vamos ampliando nuestra atención y vamos reconociendo cada vez con mayor capacidad nuestros comportamientos repetitivos e identificando los momentos en que podemos actuar de manera diferente y romper los patrones que hemos reproducido.
Al final de uno de los talleres, una de las participantes nos compartió con mucho asombro cómo luego de poner en práctica la respiración y la pausa en su día a día su vida se ha transformado: “Ahora ya no respondo gritando en mi casa y mis hijos me preguntan qué pasó conmigo que ya no grito a todo momento. Nuestra relación es mucho mejor”.
3. Todos tenemos un papel en la reconciliación
“Todos hemos estado rotos.”
Una de las propuestas más importantes del proceso fue la experiencia de la práctica japonesa del Kintsugi como oportunidad para reparar una pieza de cerámica con oro dejando visible sus fracturas.
Experimentar esta metáfora fue una oportunidad de encontrar que a pesar de que hemos vivido historias diferentes, podemos identificarnos con una fractura, ya sea porque alguna vez hemos estado rotos, porque lo estamos en este momento o porque hemos generado una fractura en alguien más. No importa si en el proceso de reparación algunos se tomaron más tiempo o si las fracturas de sus piezas fueron más grandes o profundas. Ver a los demás preparándose, reconociéndose en las rupturas, abre la puerta a relaciones más empáticas en las que por un momento las diferencias se difuminan.
La segunda fase de Arte para Reconstruir aún no se ha terminado. Resta la etapa final en la que se compartirá con el resto del país y del mundo lo que pasó en estos meses de encuentros y exploración. Este momento tiene un lugar fundamental en el proceso: es la invitación que el modelo le hace a la comunidad a acercarse a la reconciliación. Luego de leer estos tres elementos espero que cuando usted tenga la oportunidad de ver el resultado encuentre muchas más respuestas a la pregunta del comienzo: ¿qué tiene que ver la reconciliación conmigo? y ¿hago parte del proceso de reconciliación?
Referencias y bibliografía
Sofer, O. (2020) Di lo que quieres decir: Cómo tener diálogos cercanos y sinceros a través de la comunicación no violenta. Editorial Urano.